Este artículo lo traigo del Bloque de Opinión:
Sobre la razón y la locura de la resistencia civil.
Lucero Fragoso.
Santo Tomás de Aquino, recuperando tesis de Aristóteles, fue el primero en hablar de la desobediencia civil. Este filósofo distinguió entre dos tipos de derechos: los que crean los hombres organizados en sociedad (el derecho positivo) y aquellos inherentes a todos los seres humanos, con los que se nace independientemente del orden legal de la comunidad en que se viva (el derecho natural).
Uno de los derechos que Santo Tomás ubicó en el conjunto de los derechos naturales es, precisamente, el de optar por la desobediencia en determinadas circunstancias. La premisa de esta teoría, sencilla pero contundente, es que ningún hombre está obligado a obedecer una ley injusta. De aquí surge entonces, casi inmediatamente, otra pregunta, ¿cómo sabemos o, si se prefiere, quién define cuándo una ley es justa o no lo es?.
Este cuestionamiento fue resuelto por distintas corrientes del derecho, particularmente, por la rama racionalista, la cual fundaba en la conciencia de los hombres la capacidad para discernir entre lo justo y lo injusto.Es precisamente esta facultad de objeción de conciencia la que indica, a todas luces, que en el proceso electoral que tuvo lugar recientemente en México hubo actos flagrantes de injusticia e inequidad, donde la autoridad competente dejó pasar como si nada una campaña de linchamiento verbal la cual fue responsable, hay que señalarlo con toda claridad, del encono y el odio auspiciado hacia un amplio sector de la población que ahora se ve agredido por consignas de corte clasista y racista, calificativos que, pensábamos, habían sido ya borrados de la mentalidad de gran parte de la sociedad mexicana y que sólo se empleaban para reírnos de nosotros mismos.
No hace falta ser un connotado analista para darse cuenta de que López Obrador, desde años antes de haber lanzado su candidatura a la presidencia, ha sido el blanco de diversas estrategias que han tenido por objeto impedir, a toda costa y pasando por encima de lo que sea, que se convierta en presidente de México.
Tampoco hace falta ser un gran erudito para advertir la campaña rampante e ilegal del Ejecutivo y grupos de poder a favor de un candidato.
Quien no ve esta gran obviedad –que cayó incluso en procedimientos tan burdos como definir a AMLO como “peligro para México” y afirmar, sin ningún sustento lógico ni empírico que endeudaría al país—es porque no vive en México o, simplemente, porque no quiere verlo.
Es esa capacidad de raciocinio y discernimiento de la conciencia la que nos permite diferenciar entre una competencia política democrática y otra donde se incrustó el miedo y el denuesto para remontar en las preferencias aprovechándose de la inocencia y la desinformación de los ciudadanos.
Por eso no es plausible el argumento de que quienes apoyan la resistencia civil siguen a un líder de forma irracional y bajo un estado casi hipnótico; cierto es que para articular los movimientos hace falta un líder, pero más allá de él e, incluso, independientemente de él, las evidentes raíces antidemocráticas y tramposas de este proceso son motivos suficientes para no quedarnos con los brazos cruzados.
A quien define el movimiento lopezobradorista en términos de una masa amorfa que aclama al dirigente tendríamos que preguntar: ¿la campaña orquestada por el candidato de la derecha estaba basada en hacer que la gente se convenciera del programa de gobierno del PAN?, ¿iba esa campaña dirigida individuos que consideraba pensantes y con capacidad de raciocinio? Seamos honestos, la campaña del miedo apuntaba a azuzar los instintos más bajos y oscuros de la condición humana, a un resquicio del inconsciente donde no podía sobrevivir la dignidad ni la claridad de pensamiento. ¿Es eso entonces lo que deberíamos entender como racional?.
Se puede no estar de acuerdo con un proyecto político, con un partido o con un candidato, pero se necesita mucha sangre fría, muy poca creatividad para convencer y ni un ápice de vergüenza para difamar al amparo de una campaña negra.
Nos atrevemos también a hacer uso de la razón y del conocimiento del programa político de la izquierda mexicana para entender que, contrario a las expresiones alarmistas y exageradas de algunos opinadores y a los vaticinios de la derecha, el proyecto de AMLO no es ni remotamente cercano a un socialismo o a un régimen dictatorial.
Se trata simplemente de exigir responsabilidad social a los grandes grupos económicos y a la élite política, de voltear a ver a los sectores menos favorecidos y de demandar una democracia con condiciones para la certeza y la pluralidad. ¿Es mucho pedir? ¿Es tremendamente revolucionario, desquiciado y propio de un loco movilizarse por estos principios, los cuales son características indispensables de una sociedad democrática y propias de las naciones desarrolladas?.
Las retóricas legaloides, que pugnan por el cumplimiento ciego y feroz de una legalidad empleada a conveniencia, apartada de toda razón y sentido común, no pueden conducir más que a un totalitarismo de baja intensidad. Sólo en estos regímenes puede persistir un entramado legal incuestionable, porque ante sus insuficiencias y debilidades nadie debe alzar la voz. Sólo allí puede existir una “institucionalidad” impecable, porque nadie está autorizado a disentir.
Lo normal y lo valioso de la democracia es, precisamente, la transformación constante y dinámica de las instituciones. Estas instituciones, las “que nos ha costado tanto trabajo construir”, son mucho más útiles y funcionales, y menos proclives a la decadencia, cuando dejan de ser entes intocables y quasi sagrados. Es normal y deseable que las instituciones –pese a su nombre petrificador—estén abiertas a su continua renovación.
Lejos del discurso conservador de estos tiempos, la estabilidad pregonada es tan sólo una ficción dentro de una sociedad plural; es, incluso, un principio contrario a la vida. Para cualquier cuerpo, social o humano, aplica la máxima de que la inmovilidad –su estabilidad—lo conduce al anquilosamiento y a su caída a pedazos tarde o temprano.
Por qué nos sorprende y nos escandaliza, entonces, la existencia de un movimiento social que se manifiesta de forma legítima si lo que buscábamos con el “cambio” era, justamente, espacios en el espectro político donde se hiciera sentir la diversidad de voces y de propuestas en pro de la construcción de un mejor país, como si no supiéramos que son estas sacudidas las que hacen y han hecho avanzar a todas las sociedades.
Por qué nos perturba el disenso y el cierre de una avenida como método de protesta y no nos escandaliza la miseria y la ignominiosa brecha en el ingreso.
Por qué no se ve como patología, que lo es, el hecho de considerar a otro ser humano como inferior y, en cambio, se califica de psicópata a quien nos hace ver –muy a pesar nuestro—que un país con 50 millones de pobres nunca podrá entrar al primer mundo ni tener seguridad o paz social.
La historia mexicana está llena de esos “lunáticos” peligrosos a los cuales, paradójicamente, años después se idolatra y se toma como símbolo de patriotismo. Basta un ejemplo: Francisco I. Madero, el ahora héroe y mártir de la democracia, fue tachado de fanático y loco por la élite política mexicana de su tiempo, a la cabeza de la cual se colocó el embajador estadounidense Henry Lane Wilson.
Como bien lo expone una caricatura de Helguera y Hernández en un semanario nacional, desde el punto de vista de la propaganda oficial y conservadora, nuestra historia es ésta: “Hidalgo y Morelos eran unos renegados que buscaban debilitar las instituciones, pero los pacíficos los decapitaron y, de paso, desalojaron al Pípila que estaba bloqueando el acceso a la Alhóndiga de Granaditas”. Qué fortuna que México pueda contar, de vez en cuando, con estos renegados, locos y fanáticos, los que tienen la entereza suficiente para soportar esos calificativos sin desviarse de sus principios.
Es sencillo y cómodo usar los términos de locura y esquizofrenia para enfrentar al otro, es sencillo porque ello no exige dar argumentos y porque generalmente se llega a ello cuando ya no se tienen razones.
Resulta que ahora la izquierda incomoda porque, bien lo sabe el grupo en el poder, no ha cuestionado la legalidad sino la legitimidad y justicia que hay detrás de la aplicación de la norma.
Resulta que sólo la izquierda que no mueve un dedo ante irregularidades electorales, por decir lo menos, es a la que hay que rescatar, la pacífica, a la que se extraña en estos momentos de convulsión.
En su crítica a los excesos del positivismo jurídico, Ronald Dworkin propone tomar “los derechos en serio” y buscar en la interpretación de las leyes el principio de justicia detrás de cada norma. Esta crítica vale para la resolución de los magistrados del TEPJF, quienes apegados a la letra de una ley secundaria, pasaron por alto los preceptos de certeza y transparencia de la Constitución.
Dichos preceptos, no se cansa de decirlo Raúl Carranca y Rivas, tienen que ser tomados en cuenta necesariamente para la solución de una conflicto político como éste. Y cuando los derechos inherentes al ser humano se ignoran, entonces los ciudadanos pueden, de acuerdo a su conciencia, resistirse de forma pacífica a una imposición quizás amparada en tintes legales, pero injusta.
Puede que la instalación de campamentos sobre una avenida principal no nos guste pero, ¿de qué otra forma se puede hacer valer un derecho, un derecho tan básico como la certeza y transparencia?, ¿cómo podemos hacernos ver? Decía Carlos Montemayor que la única presión visible, la única cuya operación se puede vigilar es la de la resistencia civil pacífica en las calles.
Hay otras presiones que se ejercen sobre el Tribunal y que trabajan de forma velada, y la presión de esos grandes grupos económicos no es fiscalizable ni da la cara a la sociedad, pero existe.
Termino con una cita del texto de Henry David Thoreau, “Del deber de la desobediencia civil”, escrito en 1847. Este hombre, se negó a pagar los impuestos como forma de presión para que Estados Unidos no invadiera México. He aquí sus palabras a propósito de las reflexiones anteriores:
¿Acaso no puede existir un gobierno donde la mayoría no decida virtualmente lo que está bien o mal, sino que sea la conciencia quien lo haga?,
¿dónde la mayoría decida sólo en aquellos temas en los cuales sea aplicable la norma de conveniencia?
¿Debe el ciudadano someter su conciencia al legislador por un solo instante, aunque sea en la mínima medida?
Entonces, para qué tiene cada hombre su conciencia? Creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley sino por la justicia. La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que crea justo.
Se ha dicho, y con razón, que una sociedad mercantil no tiene conciencia; pero una sociedad formada por hombres con conciencia es una sociedad con conciencia. La ley nunca hizo a los hombres más justos y, debido al respeto que les infunde, aún los bien intencionados se convierten a diario en agentes de la injusticia. (…)
Existen leyes injustas: ¿nos contentaremos con obedecerlas, o intentaremos corregirlas y las obedeceremos hasta conseguirlo? ¿O las trasgrediremos desde ahora mismo? Bajo un gobierno como el nuestro actualmente, muchos creen que deben esperar hasta convencer a la mayoría para cambiarlas. Creen que si opusieran resistencia el remedio sería peor que la enfermedad. Pero eso es culpa del propio gobierno.
¿Por qué no se ocupa de prever y procurar reformas? ¿Por qué no aprecia el valor de esa minoría prudente? ¿Por qué grita y se resiste antes de ser herido? ¿Por qué no anima a sus ciudadanos a estar alerta y señalar los errores para mejorar su acción? ¿Por qué tenemos siempre que crucificar a Cristo y excomulgar a Copérnico y a Lutero y declarar rebeldes a Washington y a Franklin?





|
 |
|
 /tr> /tr>
|
miércoles, agosto 30, 2006
SOBRE LA RAZÓN Y LA LOCURA DE LA RESISTENCIA CIVIL.
Publicadas por
Armando Garcia Medina
a la/s
11:23 p.m.
![]()
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

 Click aquí para ir a la audioteca
Click aquí para ir a la audioteca Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje
Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje


 Click en la imagen para ir al almacén de archivos.
Click en la imagen para ir al almacén de archivos. Click en la imagen para leer
Click en la imagen para leer
 www.elchamucovirtual.blogspot.com
www.elchamucovirtual.blogspot.com






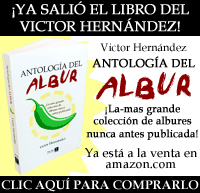









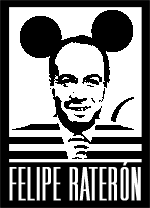

No hay comentarios.:
Publicar un comentario