 | 03-03-2007 |
Cuando gobernaba el beneficiario de la "caída del sistema" de 1988, el desmantelamiento del sector público -carreteras incluidas- se justificaba con los argumentos de que el Estado es, por naturaleza, un administrador ineficiente y corrupto. Al amparo de esos razonamientos, y en pleno auge de los postulados neoliberales, en los sexenios salinista y zedillista fueron transferidas a inversionistas privados la mayor parte de las empresas públicas del país -bancos, televisoras, líneas aéreas, fundidoras, entidades de telecomunicaciones, ingenios, carreteras, los despojos del sistema ferroviario- y si Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no corrieron la misma suerte ello no fue por falta de voluntad privatizadora oficial, sino porque la sociedad manifestó, de muchas maneras, su rotundo rechazo a un disparate semejante.
En la mayoría de los casos, los bienes nacionales fueron vendidos a precio de ganga, las más de las veces en el contexto de procesos turbios y casi siempre con dedicatoria a empresarios afines al pensamiento oficial. Pero el desmantelamiento del sector público, se decía, elevaría la eficiencia y la rentabilidad de las entidades desincorporadas, impulsaría bajas de precios al consumidor, fomentaría la competencia y acabaría con la corrupción en las administraciones.
Ocurrió, también en la mayor parte de los casos, precisamente lo contrario. El ejemplo más exasperante es el de los bancos, que fueron puestos en manos de individuos inexpertos, ambiciosos y poco escrupulosos que se concedieron a sí mismos créditos incobrables. La catástrofe financiera de 1994-1995 pilló a los banqueros en una situación insostenible y el Ejecutivo federal no tuvo mejor ocurrencia, para sortear la situación, que imponer un "rescate" que significó, en la práctica, el pago de deudas privadas con dineros públicos y el peor saqueo de cuantos ha padecido el país en toda su historia.
El "rescate bancario" -legalizado por panistas y priístas en el Congreso de la Unión- evidenció, por otra parte, que la iniciativa privada no es necesariamente una administradora más eficiente ni menos corrupta que el gobierno. Otro tanto ocurrió con las carreteras concesionadas y con los ingenios azucareros: la iniciativa privada los administró en forma pésima y unas y otros fueron reabsorbidos, en situación de bancarrota, por el sector público.
Hoy, cuando los dogmas privatizadores se baten en retirada en la mayor parte del continente, el gobierno calderonista anuncia que las carreteras que quebraron en la década pasada volverán a ser concesionadas. El argumento ya no se centra en las deficiencias administrativas del Estado sino en la falta de dinero: "el presupuesto no alcanza". Alcanzaría, sin duda, si la administración pública adoptara una verdadera política de austeridad -recortando a la mitad, por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios- y si el grupo gobernante estuviera dispuesto a gravar de manera justa la riqueza extrema y a cobrar los impuestos que los ricos del país no han pagado nunca; para hacerse de los recursos que necesita el sector público bastaría, por ejemplo, con eliminar las insultantes exenciones para las operaciones bursátiles y los grandes conglomerados de medios electrónicos.
El único motivo a la vista para esta regresión -hay que preguntarse en cuánto tiempo volverá a ser necesario un "rescate carretero", y cuánto va a costarle la operación a la sociedad- es el acatamiento irreflexivo de las recetas emanadas del llamado Consenso de Washington. Esas recetas ya arruinaron al país en el pasado reciente, y no hay razón para suponer que su aplicación reiterada ofrezca una posibilidad de mejoría en el futuro.








 Click aquí para ir a la audioteca
Click aquí para ir a la audioteca Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje
Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje


 Click en la imagen para ir al almacén de archivos.
Click en la imagen para ir al almacén de archivos. Click en la imagen para leer
Click en la imagen para leer
 www.elchamucovirtual.blogspot.com
www.elchamucovirtual.blogspot.com






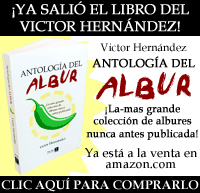









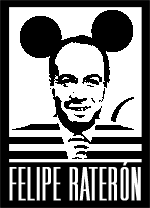

No hay comentarios.:
Publicar un comentario