Un toque de optimismo.
Mauricio Merino.
23 de septiembre de 2006.
Decía Tocqueville que la mejor forma de combatir los excesos de la democracia, era con más democracia. Se refería a un viejo dilema de la filosofía política que ya se habían planteado los clásicos griegos: ¿cómo lograr el gobierno del pueblo, si éste no puede tomar decisiones reunido en una muchedumbre caótica? La respuesta era: mediante la elección de representantes, para que sean éstos quienes tomen las decisiones.
Y de ahí la importancia de organizar, en primer lugar, las reglas indispensables para poder tomarlas, llevarlas a cabo y juzgarlas. Es decir, de fijar las reglas para moderar excesos de la multitud y también de los representantes.
En el mismo sentido, Aristóteles prefería una república gobernada por los mejores sobre la base de leyes, a cualquier otra forma de organización política. En cambio, deploraba los dos peores extremos de la corrupción del gobierno: la oligarquía y la demagogia, y apostaba por el medio entre esos abismos: la república dirigida por un grupo virtuoso y bien elegido. Tengo para mí que si esos dos grandes filósofos renacieran para evaluar la situación del país, observarían que nuestra forma de gobierno se está debatiendo precisamente entre esos extremos y probablemente llamarían a moderar sus excesos, con más democracia. O en el sentido del griego: con más república.
Por fortuna, en México no faltan espacios públicos donde construir ese justo medio. Los tres principales partidos que organizan la vida política del país tienen lugares de sobra para encontrarse y hablar; de hecho, tienen tantos como gobiernos municipales, estatales y cámaras legislativas hay en todo el país, además de todas las oportunidades que les ofrecen los medios masivos todos los días. Lo que falta es voluntad y disposición inteligente para poder hacerlo, pues todo indica que, haciendo caso omiso de la evidencia más elemental, los contrarios siguen creyendo seriamente que pueden derrotar los argumentos, las simpatías y la fuerza adquirida por el otro. O al menos, que pueden minarla hasta el punto en que el diálogo democrático que eventualmente tenga lugar, deje de serlo para convertirse realmente en una firma de rendición.
Es decir, están instalados en el exceso de la arrogancia y ensimismados en su propio discurso: como dos gotas de agua. ¿Qué clase de diálogo podría darse en esas condiciones?
Con todo, hay algunos datos que en algún momento tendrían que imponerse por su propio peso: en primer lugar, el hecho de que, a pesar de sus diferencias irreconciliables, comparten responsabilidades legislativas y de gobierno. Ya no estamos en la época en la que se decía que el presidente de la República podía alinear al país con 40 telefonazos: uno al dirigente del partido hegemónico y otro al Poder Judicial, treinta y dos a los gobernadores, tres más a los líderes sindicales de mayor fuerza, otros dos a las agrupaciones empresariales más influyentes y uno al dueño de la televisión comercial. El resto lo podían hacer sus colaboradores cercanos, con la más absoluta certeza de que sus instrucciones seguramente se cumplirían.
Hoy el país se ha vuelto mucho más complejo que esa caricatura, que solía volver locos a los jefes de Estado. Pero por esa misma razón, tampoco estamos ya en el país en el que la única opción digna para oponerse a las decisiones tomadas estaba en la insurrección o en las armas. De ahí que los sueños de una nueva revuelta al mejor estilo decimonónico no sean más que eso: sueños, que sin embargo han de enfrentarse a la vigilia del trabajo legislativo y de los gobiernos que deben administrar los mismos partidarios de la proclama.
Ni unos pueden gobernar más al amparo de una pequeña oligarquía satisfecha, ni otros pueden convocar a la rebelión desde las oficinas públicas que ya ocupan. Para que cualquiera de esos despropósitos fuera posible, los primeros tendrían que utilizar a la fuerza pública y cancelar de plano el derecho, y los segundos tendrían que abandonar todos sus puestos para sumarse a la revolución popular. Y no creo pecar de optimismo si afirmo en seguida que ninguna de esas conductas parece realmente probable.
Es evidente que el triunfo del sentido común tomará mucho más tiempo. Tras los discursos de ambos extremos todavía se puede apreciar el toque oligárquico o demagógico de su origen, mientras que el verdadero espíritu democrático sigue esperando su turno. A la luz de esos discursos, queda la impresión de que unos siguen creyendo sinceramente que el país se podría gobernar como está, e incluso con mucha eficacia, si no fuera porque los revoltosos no entienden; y que otros creen con franqueza que podrían refundar la República desde sus cimientos, si no fuera por el poder de una pequeñísima élite. Parece que ninguno ha caído en cuenta de que en realidad se están disputando un espacio que, de hecho, están obligados a compartir. Y no será fácil persuadirlos de volver a la opción democrática, que consiste en la revisión franca e inteligente de las reglas que han fracasado (y no sólo en materia electoral: por favor), sino de las que nos hacen falta para volver a convivir con sensatez y lidiar con los muchos y muy graves problemas de México.
Con un toque de optimismo, sin embargo, quizás sea posible imaginar que la propia dinámica política acabará por imponerse a la terquedad de los dos extremos en disputa. Pero habrá que tener paciencia. El desplazamiento de los temas obsesivamente electorales a los asuntos que están reclamando con urgencia la atención del Estado; y la discusión de agendas y proyectos puntuales para resolver los problemas que están carcomiendo al país no puede darse de un día para el otro.
Habrá que soportar todavía un alud de ocurrencias hasta que resulte del todo evidente que la única salida deseable es volver a pensar en clave democrática, en busca de reglas pactadas y con salvaguardas suficientes para impedir que nadie las viole de nuevo (de ambos lados). Pero sobre todo, para que se comprenda a cabalidad que la disputa por la distribución del poder político pierde sentido, cuando los verdaderos problemas están en las reglas de su ejercicio.
Si hace 30 años se pensó que cambiando las normas electorales se resolverían paulatinamente las deficiencias del ejercicio del poder público, hoy estamos obligados a proceder al revés. Pero eso toma más tiempo.
Profesor investigador del CIDE.
¿Dialogar con Gamboa Patrón, con Santiago Creel?, por favor Mr.Merino, ponga los pies en la tierra.Y empieze usted por tomar sus propias definiciones y deje de vivir en foxilandia.





|
 |
|
 /tr> /tr>
|
sábado, septiembre 23, 2006
EL ACADÉMICO QUE NIEGA LA REALIDAD.
Publicadas por
Armando Garcia Medina
a la/s
5:09 p.m.
![]()
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

 Click aquí para ir a la audioteca
Click aquí para ir a la audioteca Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje
Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje


 Click en la imagen para ir al almacén de archivos.
Click en la imagen para ir al almacén de archivos. Click en la imagen para leer
Click en la imagen para leer
 www.elchamucovirtual.blogspot.com
www.elchamucovirtual.blogspot.com






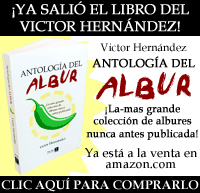









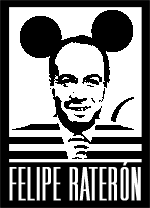

No hay comentarios.:
Publicar un comentario