El siguiente texto es una reflexión genial que vale la pena leer. Fué posteado por "Mafaldoen el foro del sendero:
CONTRA LA HUMANIDAD
Oscar de la Borbolla.
Bastaría conque en la historia hubiese habido una sola guerra, conque una sola vez se hubiera usado la razón como estrategia de exterminio, para que la humanidad completa mereciera el desprecio, para que el género humano, sin excepciones, estuviera bajo sospecha, provocara náuseas y para que desconfiáramos de todos, incluso de nosotros mismos. Una sola vez: un único contubernio de la razón con la violencia sería suficiente para probar la degeneración de la esencia del hombre.
Pero ni siquiera tenemos ese pasado de inocencia; más bien, la historia humana está bañada de sangre: no hay metro cuadrado de la superficie de la Tierra donde no se haya cometido algún asesinato fruto del cálculo, de la lógica, de la capacidad de discernir. La lectura de la historia universal muestra que pensar y matar son la misma cosa, y que no hay pueblo ni época en la que la razón resulte inofensiva.
Desde aquella mítica quijada de burro hasta las sofisticadas bombas de neutrones, que respetan los edificios y arrasan con cualquier forma de vida, campea una sola evidencia: lo que distingue al hombre de los demás seres (la razón) es su capacidad homicida: somos, no existe la menor duda, la especie que se distingue por el auto exterminio.
Todo ha servido y sirve de pretexto para que la podrida naturaleza humana se manifieste: no hay asunto, idea, valor u objeto por el que no se haya matado: la historia es una cantina de pendencieros en la que cualquier cosa es motivo para desencadenar la violencia: los seres humanos se han matado igual por las posesiones materiales que por las espirituales: por el oro y por las creencias, por los ideales y por las vilezas, por las teorías científicas y por las religiones; se han matado hasta por la paz.
¿Cómo pertenecer a una especie ante la que no podemos contener nuestra repugnancia? ¿Cómo confesarnos seres humanos sin experimentar asco y vergüenza? Con una trampa muy sencilla: basta con dejar de ver el bosque y mirar los árboles, con cambiar el filo a la mirada, con negar la evidencia que dice: “Nada humano me es ajeno”, gritando “Yo no soy así.”
Este grito revive, por enésima vez en la historia, el conflicto del individuo contra la especie. “Yo no soy así” es el emblema de quienes, por sospecha o conocimiento de causa, desprecian y aborrecen al género humano, de quienes entienden la clase de maleza donde fueron sembrados y pretenden reivindicar su diferencia. “Yo no soy así y ha habido muchos que no fueron así” gritan quienes aspiran a no salir embarrados. Uno busca entre la escoria humana a ciertos individuos para levantar un árbol genealógico personal; uno inventa su estirpe en el pasado y su familia en el presente, porque la soledad ontológica es insoportable. Resulta imperioso establecer que uno no es el único y, por ello, cuando por primera vez se experimenta este asco, o sea en la juventud, uno sale a buscar a cualquier costo a sus ídolos, a sus héroes, a sus pares y, en cuanto cree encontrarlos, los lava con los más acicaladores detergentes de la ilusión y del optimismo pueril; les restaña los errores o se ciega para no verlos: no se desea ofr ninguna crftica, porque el antepasado o el contemporáneo, a quienes se ha idealizado para sentir menos cruda la soledad, son simplemente maniquíes a los que se viste con el propio traje o espejos donde, con vacuna satisfacción, uno se contempla extasiado. De esta manera surgen los héroes de la juventud: semidioses populares que cantan rock o que encabezan movimientos de protesta social y política: el único requisito que en esos años ingenuos exigimos a quienes se convertirán en nuestros héroes es una dosis mínima de rebeldía: una dosis del tamaño de nuestra propia rebeldía e inconformidad: queremos que nuestro ídolo sea o parezca diferente del resto de los seres humanos a los que despreciamos.
La diferencia (nuestra diferencia, aquello que nos impide reconciliarnos con los demás, sentimos hermanados con “ellos”) es, paradójicamente, el factor que nos aborrega, que nos dogmatiza, que inicia nuestro ingreso al mundo corrupto que tanto repudiamos, pues deslumbrados por los centenares de kilovatios que nosotros mismos hemos encendido a los pies de barro de nuestros ídolos, amputados de nuestra capacidad crítica a la que voluntariamente renunciamos para no empañar ni un ápice la perfección de nuestros héroes, nos volvemos, precisamente, como aquellos a quienes odiamos: personas sometidas, dóciles y fieles a una nueva pandilla. Un nuevo grupo que, como todos, ha de valerse de los mecanismos que aseguran la supervivencia de las pandillas: el cuatachismo intermafia, preferir por encima de cualquiera al cofrade, declarar la guerra a otras pandillas, exigir que se cumpla con la disciplina interna, y que se respete y defienda el dogma fundante, en pocas palabras: uno se convierte en la misma basura de siempre. Aunque, claro, se crea, por algún tiempo, que uno sigue siendo distinto, porque el grupo propio sí tiene la razón.
La indignación juvenil por muy seria que sea, por muy auténtica que resulte su sensación, por muy prometedora de abismos, de revoluciones y reformas, es cosa de risa. Es completamente natural que los jóvenes se inconformen: que al descubrir por vez primera la calidad moral de la especie de la que forman parte, quieran divorciarse. Lo raro es la indignación senil: el asco que no depende de que el organismo comience a secretar hormonas. Pero la rareza tampoco significa nada: no es más auténtica el agua del desierto por escasear ni menos la del océano por su abundancia. Ambas escapan entre los dedos, porque ésa es su naturaleza; ambas se evaporan igual y desaparecen igual. La indignación madura y la senil pueden ser, como la de los jóvenes, cosa de risa: mera reacción mecánica provocada por el fracaso, simple resentimiento del que no pudo conseguir, vil estrategia para intentarlo una vez más: no cualquier rebelde maduro es por esa sola coincidencia honorable; antes bien, su revuelta es, como ninguna otra, sospechosa: la espontaneidad no le dicta los colores de su rebeldía; ya sabe y se disfraza con esos tonos, ya sabe y se distingue así, ya sabe y continúa... Pero, ¿qué es lo que sabe?, ¿qué saben los viejos? ¿Acaso la vacuidad de toda rebeldía y lo inútil de todo intento de transformación?
En cualquier caso: saben la ineficacia de su revuelta juvenil, saben que ellos no pudieron entonces, puesto que el mundo no cambió esa vez, puesto que siguen intentándolo. Este saber es lo que se llama experiencia y, en términos más cursis, desengaño. Los viejos inconformes saben del desencanto y, pese a ello, continúan; pero ¿por qué siguen si la primera calvicie con que se anuncia la madurez es la pérdida de la esperanza? ¿Por qué siguen sin esperanza? Muchos, por conveniencia, hacen de la protesta una artimaña, un modo de vida; otros más, por costumbre, porque ése es el camino que conoce su inercia y, algunos, los menos, porque no han terminado de entender: siguen por necios, pues es de necios no perder la esperanza a pesar de la experiencia. Y éstos son los rebeldes auténticos: los viejos esperanzados o, como quien dice, aquellos a quienes la experiencia no ha doblado. Es curioso que la necedad sea un valor en un mundo en que se encumbra la razón, el discernimiento; lástima que también la necedad precipite la violencia, lástima que todos, incluidos los ídolos desdorados de la juventud seamos... humanos: paquidermos podridos con cola que nos pisen. ¿Quién que es no es humano?
Y, sin embargo, los rebeldes son los mejores: por lo menos, sincera o fingidamente, reprueban este mundo dando muestras de indignación; los demás, los que integran la gran multitud que únicamente bala y dormita, los borregos acomodaticios de la historia, los que jamás han conocido las sacudidas de la conciencia ni del disgusto moral, aquellos para quienes se inventó la frase “hacerse de la vista gorda”; los inconscientes por decisión, los hábiles que muy pronto encuentran la coartada para no meterse en problemas, para no hacerse la vida pesada. Quienes descubren los meandros de la podredumbre y se arrastran con eficacia hacia sus metas: los cómplices de la corrupción, los que racionalizan y legitiman su conducta de miserables porque: “Para un mundo de estiércol basta una dignidad de gusano.” Éstos y los francamente corruptos, los que desde cualquier peldaño del poder usan su influencia para envenenar la justicia: los peores, los más respetados, completan la gran familia humana.
Porque por algo fracasan los rebeldes: no es posible deshacer el mar a puñetazos: la humanidad es ese mar contra el que no se puede: es una masa enorme de cobardía, miedo e inconsciencia y, con estos ingredientes, resulta inevitable el ascenso de los infames. No nos extrañe la cantidad de canallas que triunfan. No nos asombre que la sociedad encumbre, tema y respete a sus ladillas. Éstos son sus hijos predilectos: lo más decantado de su seno. Los pueblos no sólo tienen los gobernantes que merecen: los pueblos los escogen, los ayudan, los fomentan: los producen. Cada pequeña canallada contribuye, cada trampa, cada ruindad teje la trama de este mundo donde se ha enseñoreado la inmundicia. Lo asombroso sería hallar un brote de decencia, una planta, por insignificante que fuera, que no apestara, que no hundiera sus raíces en la infamia. Ya ni la lámpara de Diógenes existe: ¿cómo buscar un hombre entre los hombres si ya ni quien sepa qué es lo que hay que buscar?
En el paisaje de los pueblos sólo hay dos componentes: las llanuras de las masas hipnotizadas y los cerros de los alpinistas de la prostitución: el arriba y el abajo están tan próximos desde que se apagaron las estrellas, que ya nadie distingue más altura que la de los faroles del alumbrado público. El único tapanco al que se aspira, el único promontorio que se reconoce es el del dinero y el poder. Nada vale más allá de su valor en dólares ni tiene otra importancia que la que la fuerza le confiere. ¿Ante qué otros dioses podría hincarse una masa compuesta de hambrientos sin criterio y de rufianes cebados sin escrúpulos?
Cuando el hombre no inventa por encima de sí la perfección que opaca su vida y la llena de culpas, se lanza al fango de la mediocridad y, con tal de sacar la nariz, hunde a cuantos estén a su alrededor, al fin que nadie lo vigila y de ese modo los demás lo respetarán. Hoy, ¿ante quién se podría entablar una denuncia si nadie comprende nada, si nadie hace nada, aunque para todos resulte claro y evidente? ¿Qué revuelta, qué rebelión se tendría que emprender no para derribar los cuarteles de la fuerza donde en piscinas de sangre chapalean los tiranos, sino para extirpar de cada uno de los hombres esa pequeña miseria que tienen en el alma, esa pequeña violencia que tienen en los puños y esos ridículos colmillos con los que tan eficazmente se carcomen unos a otros? Porque no hay hombre que no resulte un criminal a escala y que no contribuya con su granito de infamia a la enorme desgracia que define este mundo: son trampitas, dirán, disimulos, cohechos al menudeo, porque todos se creen inocentes en lo individual; pero la suma de las partes da esta enorme inmundicia planetaria donde millones de seres tienen hambre, donde millones mueren de hambre o de enfermedades que podrían curarse con unas simples píldoras, donde millones están condenados a pasear su frustración por las calles o los campos, y donde millones padecen la brutalidad de los dogmáticos, de los racistas, de los que amasan sus fortunas sumiendo en la miseria pueblos y continentes enteros. ¿Qué revolución metafísica haría falta para cambiar al hombre, a ese ser repugnante que desde que comenzó la historia no ha hecho más que convertir este magnífico planeta en una pocilga y nunca, jamás ha conseguido hacer de él una morada decente? Porque hasta entre los niños, entre los que uno imaginaría que reina la inocencia y la concordia, no hay otra cosa que veneno y crueldad. Es la etapa de la jauría, de la más encarnizada persecución de los unos contra los otros y, principalmente, de todos contra el distinto. Son juegos, volverán a decir. No, no son juegos: es la primera manifestación de la perversidad humana que hace de la infancia un infierno, una mazmorra de tortura en la que unos se convierten en verdugos-verdugos y otros, en verdugos- víctimas; es el anticipo de lo que más tarde podrá verse en todo su apogeo.
¿Qué grupo humano, qué gremio laboral, qué tribu bondadosa perdida en los confines de la tierra podría erigirse en un contraejemplo? ¿De quiénes podría decirse, llegada la hora, que no se comportan corno perros? ¿Son mejores los ricos o los pobres, los ingenieros o los poetas, los campesinos africanos o los banqueros de Inglaterra, los hombres o las mujeres? ¿Existirá algún grupo ante quien resulte prudente bajar la guardia y no estar alerta? Es bien sabida la crueldad de los fuertes, el soez imperio que ejercen, las brutales estrategias que emplean. Pero no son menos crueles los débiles: siempre hay alguien más débil sobre el que descargan su justificada frustración convertida en furia. Es bien sabida la opresión que han padecido las mujeres; pero esto no las vuelve mejores que los hombres. El verdugo corrompe porque inculca su tabla de conducta en la víctima: despierta en ella un deseo simétrico de venganza: el anhelo de revancha.
Sólo parecen mejores los grupos a los que uno no pertenece: por dentro, todas las corporaciones están podridas. La visión romántica y esperanzada es siempre una visión distante, una apreciación de turista. La convivencia prolongada con los semejantes termina provocando espanto, pues, con el tiempo, uno no sólo llega conocerlos, sino a conocerse: a descubrir en uno al ejecutor de los mismos asesinatos.
El mejor medio no sólo de entender, sino de encontrar la esencia humana, de tocar con las manos el alma del hombre es proponernos algo: querer algo, cualquier cosa, con todas las fuerzas, y entregarnos a su consecución. Esto desnuda lo que somos. No es en la filosofía ni en los libros donde se aclara nuestra naturaleza, sino en el fracaso o en el triunfo que el futuro nos tiene reservado, porque tanto lo uno como lo otro son consecuencia de las trampas, de las traiciones, de las puñaladas; de lo urdido por los demás en nuestra contra y de la astucia con la que conseguimos capitalizar ese odio: de la manera como sacamos ventaja o desventaja de las insidias ajenas y de las propias. No existe afán que no revele en el camino la verdadera ralea de nuestra esencia. Es en el emprender donde el hombre se despliega en toda su repugnante podredumbre, porque cuando se triunfa, sólo hay que comparar el entusiasmo con el que comenzamos nuestra empresa, el aparente apoyo que en el inicio los demás nos brindan, su envidia incipiente, con los obstáculos que son capaces de arrojar cuando nos miran cerca de la meta: la envidia arrecia, madura la maldad, y entre permitimos el éxito o dañarse ellos mismos, prefieren hasta inmolarse con tal de cerramos el paso: los demás son, frente a nuestros proyectos, kamikazes del odio, y peor reaccionan ante nuestro fracaso, pues, entonces, su mal disimulada alegría nos lastima más que su envidia: nos hiere más su compasión fingida que sus burlas. Cómo se esmeran para hacernos sentir que no pudimos, que nos falló el tesón y nos falló el talento, porque deliberadamente mal ocultan la navaja con la que cortaron nuestros hilos de alpinistas y, si nos dan palmadas en la espalda, es para terminar de hundir los tronchados muñones de nuestras alas. La soma envuelve, incluso, a nuestros compañeros de empresa, a aquellos a quienes también despeña nuestro fracaso, pues, aunque los derribe, no pueden impedir gozarlo.
Y es que el odio también está en nosotros: no es tan sólo lo esencial del alma ajena: está en nuestra propia naturaleza que conspira, que mes a mes nos apaga el entusiasmo, que año tras año nos despoja de la fuerza y que, cuando triunfamos, en esas escasas y mediocres ocasiones, hace que los primeros indignos de lo conquistado seamos nosotros, pues lo logrado, sea lo que fuere, siempre se alcanza muy a pesar nuestro: sin que terminemos de entender cómo se tejieron las causas y cómo se pudieron superar nuestros errores. Nadie jamás está a la altura de su triunfo, por vano o por grande que sea. Nunca lo alcanzado corresponde con los sueños. Somos nosotros quienes envenenamos el éxito, quienes lo desinflamos para que emerja la costumbre, la decepción fatigante que somos capaces de encontrar en todo lo que poseemos. No es extraño que nadie consiga alargar la felicidad o el placer más allá de unos minutos y, en cambio, la infelicidad y el dolor puedan prolongarse meses y a veces años.
Nuestra propia naturaleza colabora con la desgracia: cuando fracasamos, parece un pez en el agua. Qué eficacia la nuestra para echarnos en cara, convertidos en equivocaciones, hasta nuestros aciertos. Uno es el primer enemigo de uno mismo, y el segundo enemigo de todos los demás y, por ello, una fuente de placer, nada desdeñable, es el fracaso ajeno, y un motivo de regocijo para los otros son nuestros tropiezos. Es cierto lo que dijo Groucho Marx: “No me basta con ser. feliz, necesito que los demás sufran”; pero también es verdadera la fórmula contraria: “No es suficiente con ser infeliz, se necesita que los demás gocen”: sólo así nuestra ruina es total y podemos regodeamos en ella, sólo así se efectúa el divorcio completo de los otros y nos sentimos no solos, sino únicos: importantes y trascendentales. Qué oscura dicha la del infeliz que gustoso se abisma: no porque quiera tocar fondo, sino porque desea que no haya fondo para que la sima de su bancarrota sea infinita. Animales aviesos, los hombres, lobos unos de otros y de sí mismos, tienen como irrefutable tarjeta de presentación la historia. Ahí está, ahí, en los anales de la humanidad, la prueba de la demencia del hombre, el manifiesto de lo que somos: ninguna especie ha derramado más sangre ni ha llevado más lejos su poder destructivo.
Hay, no obstante, un ángulo desde el cual el hombre inspira una conmisericordiosa lástima. Una mirada que redescubre triste toda su pantomima, desde la que toda su arrogancia y toda su crueldad provocan pena: basta con imaginarlo, luego de la batalla, luego del homicidio, luego de la traición, luego de la fiesta de la victoria, ya solo, sin testigos que sigan obligándolo a fingir, con la vista perdida hacia la noche sin entender nada, sin saber nada: basta con imaginar al hombre ante su propia duda, en ese instante en que la reflexión lo encara con su muerte.
Genial, no?
Visiten el foro, y sobre todo: Participen.
Ya hay gente creando propuestas y organizándose.








 Click aquí para ir a la audioteca
Click aquí para ir a la audioteca Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje
Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje


 Click en la imagen para ir al almacén de archivos.
Click en la imagen para ir al almacén de archivos. Click en la imagen para leer
Click en la imagen para leer
 www.elchamucovirtual.blogspot.com
www.elchamucovirtual.blogspot.com






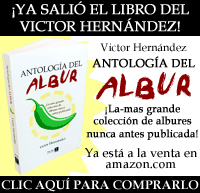









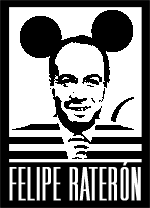

No hay comentarios.:
Publicar un comentario